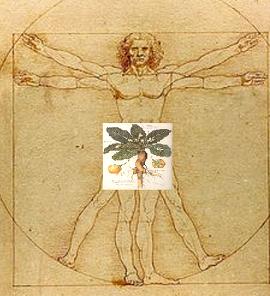El Club de la Tragedia: La Monarquía como punching ball
La alocución navideña de S.M. El Rey Juan Carlos en 2012 fue difundida por tierra, mar y aire -el despliegue mediático fue intenso- pero el seguimiento resultó algo menor que otros años. Así fue puesto de relieve por quienes conceden a las cifras atributos subliminales o quasi mágicos.
No le doy yo ninguna importancia a que el tradicional y anodino "mensaje real" haya perdido algo de fuelle. La ceremonia ritual de nuestro Jefe de Estado leyendo con átona cadencia docenas de frases livianas a las que el protocolo procura vaciar de cualquier sentido directo, no invita precisamente a que los súbditos constitucionales se agolpen en torno al aparato de televisión para renovar su hipótética devoción monárquica como aperitivo obligado antes de la cena familiar.
Me ha llamado la atención, en lo formal, que El Rey se haya presentando apoyando sus septuagenarias posaderas en la mesa de despacho, lo que -además de evidenciar sus actuales dificultades para mantener el equilibrio- podía ser interpretado, por los puristas del modus comportandi, como un craso error de etiqueta.
Pero aún más me soprendió la omisión a cualquier referencia al trabajo concreto realizado por la Monarquía en este año (Memoria de Actividades, ya que nos cuesta, aunque sea menos), la incomprensible intención de obviar el tratamiento de cualquier tema conflictivo -familiar o colectivo- (Cuentas de Explotacción y Resultados) y, especialmente, la ausencia de empatía hacia los problemas que acucian a una creciente cantidad de españoles, prisioneros en el desconcierto de una situación económica que no tiene visos de estar en vías de solución, y a la que desde la periferia catalana se ha propuesto, por sus dirigentes, el separatismo como medicina salvífica propia (Programa de Actuaciones).
Como estoy convencido de que el discurso del Rey es elaborado por un equipo de gentes que se toman con suficiente seriedad su tarea, (admitiendo, incluso, que el monarca ejerce alguna facultad supervisora ante las propuestas que se le hagan), el resultado final me resulta decepcionante.
Exponer la vaporosidad de la Monarquía, alardeando de lo etéreo, en un momento tan delicado, para que, desnudándola de toda opinión personal o preocupación mundana, se la convierta en el saco de boxeo más apetitoso en el que el descontento público golpee la inoperancia, la falta de criterios consistentes, y la ausencia de autocrítica de los muchos irresponsables detectados en las diversas instituciones del Estado, supone reconocerla como punta de lanza visible del desconcierto y subrayar su complicidad con incapacidad de conexión, entre los dirigentes y el pueblo llano.
Porque, en momentos como éste, que siete millones de personas estén dispuestas a oir lo que se les diga, es un regalo que no se puede desaprovechar. Y si se decide que la ocasión es adecuada para presentar al Rey en su urna de cristal, apoyando las nalgas sobre una mesa de trabajo vacía, nos están invitando, no a que nos hagamos republicanos (eso lo somos por convicción y por naturaleza), sino ácratas.
Porque si aún hay siete millones de sufridos ciudadanos que admiten que lo que diga El Rey el día de Navidad puede merecer la pena, son más ciertos los seis millones de desempleados que siguen esperando a que alguien con poderes les diga, ¡Levántate y anda a tu puesto de trabajo, porque nuestra sociedad te necesita!
(Sí, ya se que la Monarquía española no tiene apenas otro papel constitucional que el de representar las esencias del Estado, como símbolo rancio, pero, puesto que no es un trapo sino un ente de carne y hueso, no me resigno a verlo como un pasmarote de popa en un barco a la deriva)